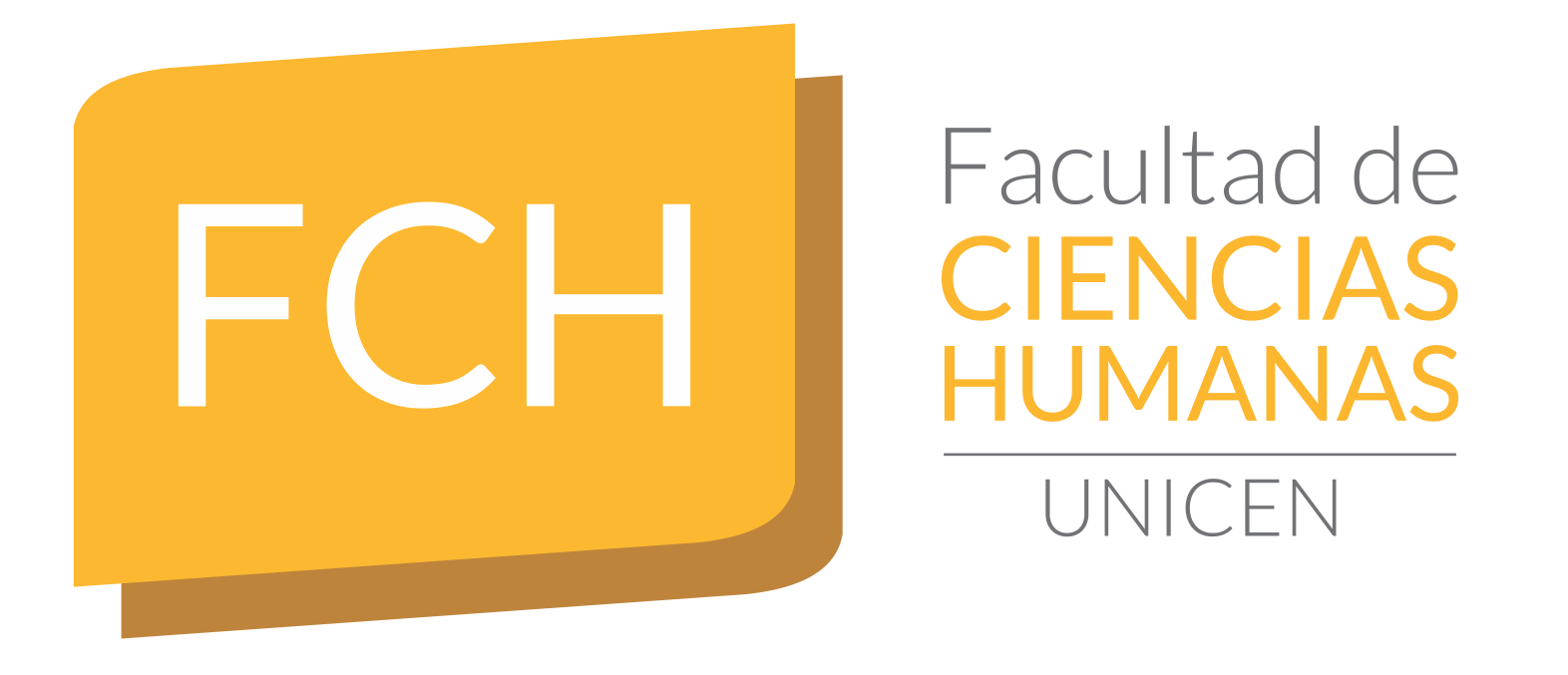Texto | Silvina Santín (UNQ) y Marisa Zelaya (UNICEN)
Fotografía | Sixto René
¡Es ley! Viernes 22 de agosto de 2025 los diarios anuncian “Ley de financiamiento universitario 2025: el Senado aprobó la norma con amplia mayoría, pero el Gobierno la vetará otra vez”.
Frente a lo expuesto en los distintos medios de comunicación, cabe aclarar que el panorama nos demuestra que la universidad pública argentina se encuentra realizando considerables esfuerzos para poder continuar con su funcionamiento. La prórroga de la ley de presupuesto 2023 para el período 2024-2025, sin contemplar la inflación acumulada en el transcurso del mismo, ha provocado un desfasaje en las cuentas de las universidades, colocándolas en una situación sumamente acuciante al no poder hacer frente a las obligaciones necesarias para su funcionamiento por falta de recursos suficientes.
Cuando hablamos de la Ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente, lo hacemos en el marco de un blindaje, nos referimos al presupuesto de las universidades públicas argentinas, al establecer un marco de financiamiento estable y previsible. La Ley es defendida y sostenida principalmente por la comunidad universitaria, rectores, docentes, no docentes, estudiantes; respaldada por sectores políticos que consideran la educación superior como un bien estratégico, y apoyada por actores sociales que defienden el desarrollo científico, tecnológico y la igualdad de oportunidades. Con la ley se busca recomponer los salarios de las y los trabajadores universitarios, la actualización del presupuesto a un monto adecuado para el funcionamiento del sistema universitario nacional, en acuerdo a los requerimientos que demanda la sociedad actual atravesada por el ingreso a una nueva era del conocimiento, a la inteligencia artificial, las exigencias del desarrollo científico tecnológico de la industria 5.0, entre otras.
La afirmación, “sin financiamiento no hay universidad posible, y sin universidad pública no hay desarrollo, soberanía, ni futuro”, implica que la existencia y funcionamiento de las universidades depende de recursos suficientes y estables, que no pueden ser provistos por fuentes propias, y menos, pueden ser garantizados por privados. Es decir, tampoco por el sector privado, porque éste orienta sus inversiones en función de la rentabilidad e intereses particulares, lo que redunda en selectividad y una orientación dependiente de agendas externas, con los consabidos riesgos que se corre en la mercantilización del conocimiento.
De allí que el financiamiento público sea condición necesaria para que las universidades puedan sostener su carácter inclusivo, democrático, autónomo y autárquico, garantizado en el interés colectivo de aquellas y, no por demandas de corto plazo de actores privados.
Es mediante los recursos del Estado que las universidades pueden cumplir con sus funciones sustantivas, dado su carácter de bien meritorio (merrit wants) reconocido por numerosos investigadores (entre otros, -el primero en señalar ha sido Musgrave, 1959).

La educación superior también es un bien público social y un derecho humano universal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26°) establece que toda persona tiene derecho a la educación, y que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento de los derechos humanos y la ciudadanía. En el contexto argentino, la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 19) y la Ley de Educación Superior (N. º 24.521) afirman la responsabilidad del Estado en asegurar una educación superior gratuita, inclusiva y de calidad, consolidando la educación como política pública y no como un servicio privado. Esto implica que las universidades nacionales no pueden depender únicamente de sus propios ingresos, sino que requieren inversión estatal para sostener salarios dignos, infraestructura adecuada, investigación, becas y programas de extensión, condiciones que garantizan el acceso equitativo y la producción de conocimiento orientado al desarrollo social y cultural del país. Lo cierto es que, sin financiamiento adecuado, la universidad pierde capacidad para la toma de decisiones, autonomía de hecho, calidad académica y capacidad de planificar a mediano y largo plazo.
Lo que con esta ley se debate no puede, sino comprenderse atendiendo al rol histórico que cumplieron las universidades en Argentina en el desarrollo económico del país, en las posibilidades de ascenso social, en la mejora de la calidad de vida, además de su aporte sustancial en el pasado al sistema científico tecnológico. Como señala Juan Ignacio Doberti las universidades argentinas han transitado décadas de recortes, vaivenes políticos e intervenciones en su autonomía. La relación entre Estado y universidad en Argentina, sobre todo respecto a la asignación de recursos dinerarios, ha estado marcada por decisiones centralizadas, opacas y a menudo desiguales (2024). En efecto, el financiamiento universitario no ha estado acompañado en la mayoría de los casos por criterios de justicia distributiva, transparencia, ni planificación institucional. Esta historia subraya la urgencia de diseñar marcos normativos que estructuran la asignación de recursos mediante ciertos parámetros técnicos con probidad de información, de participación universitaria y equidad territorial, a los efectos de no caer en los viejos patrones de subordinación, marginalidad o discrecionalidad.
En la biografía institucional encontramos diversos ejemplos que muestran los vaivenes señalados. Durante las dictaduras, las intervenciones estatales desarticularon la autonomía institucional y sometieron el financiamiento a criterios políticos. A partir de la restitución democrática, las universidades recompusieron y normalizaron su funcionamiento en base a la elección de autoridades vía herramientas legítimas de gobierno, la expansión del sistema tanto horizontal como verticalmente y la masificación de la matrícula. Sin embargo, dicho crecimiento no estuvo acompañado de incrementos idénticos en el presupuesto real, muy por el contrario, este continuó deteriorándose con el tiempo.
El presupuesto universitario recientemente se ha ido erosionado por crisis macroeconómicas, hiperinflaciones y falta de planificación a largo plazo. La ley, en este sentido, aparece como un intento de romper ese ciclo histórico marcado por acciones volitivas, de improvisación y precariedad.

Entonces, ¿qué es lo que se reclama mediante el texto de la ley y qué se propone alcanzar?. Dicho texto propone elevar gradualmente la inversión hasta alcanzar el 1 % del PBI en 2026 y el 1,5 % en 2031, a partir de la disposición de mecanismos automáticos de actualización por inflación y la creación de un fondo específico para carreras estratégicas ligadas al desarrollo científico, tecnológico y productivo, antes bien conocidas como carreras que comprometen el interés público (las que han sido enmarcadas en el artículo 43 de la ley de Educación Superior). El instrumento busca dotar al sistema universitario de un horizonte de previsibilidad, evitando que su futuro dependa de negociaciones coyunturales con el Poder Ejecutivo, de lógicas de presión de colectivos o unidades institucionales particulares y de desequilibrio del sistema.
¿Qué más implica esta ley? Actualización del presupuesto universitario desde el 1º de enero de 2025 por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Recomposición salarial de docentes y no docentes, con incorporación progresiva de sumas no remunerativas al básico. Paritaria nacional docente con piso en la inflación medida por el IPC. Actualización de becas (Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería, entre otras) en base al IPC y aumento progresivo según matrícula. Financiamiento a hospitales universitarios, ciencia, técnica y extensión. Regulación de ingresos a la carrera de investigador científico. Control externo de la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyos informes deberán ser enviados al Congreso.
La coyuntura actual refuerza la urgencia del debate. En Argentina, al considerar el contexto económico, político y social, de inflación sostenida por el aumento de precios, que afectan el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y tarifas; la toma de deuda, que hace al Estado enfrentar restricciones presupuestarias y presiones para equilibrar cuentas; la falta de crecimiento económico que trae incertidumbre en sectores productivos clave; la polarización política que no permite acuerdos sostenidos sobre la orientación del gasto público, las condiciones del ajuste y la promoción de políticas de desarrollo; las tensiones entre los distintos poderes del Estado, sobre todo producto del cambio frecuente en las prioridades de inversión pública, por las interrupciones de orientación de los ciclos gubernamentales, todo ello termina por afectar sectores sensibles como educación, salud e infraestructura y que a la vez son áreas claves para enfrentar un desarrollo con equidad e inclusión.
Actualmente, el aumento de la precarización laboral junto a la pérdida del poder adquisitivo trajo un incremento de la desigualdad territorial y social. Las organizaciones que históricamente han sido claves en la atención social para mitigar la pobreza y sostener los derechos básicos, ante las crecientes demandas y la sordera de políticas sociales efectivas ven deteriorar su función social.
A su vez la coyuntura actual de las universidades se agudiza con la crisis señalada. Las universidades han sufrido una caída del 45 % en su presupuesto, los salarios docentes y no docentes perdieron un 35 % de su poder adquisitivo y más del 70 % de los trabajadores del sector se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Varias instituciones advierten la paralización de proyectos de investigación y el cierre de carreras. Muchas otras instituciones enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos de funcionamiento, infraestructura y servicios académicos, lo que genera conflicto laboral y reclamos permanentes por condiciones dignas.

Por consiguiente, ¿qué se gana con la ley? Mediante la aprobación de la ley se busca ordenar una política de Estado que asegure continuidad de las partidas; mecanismos de indexación automática que protejan los salarios y funcionamiento frente a la inflación o coyunturas de recesión; mayor capacidad de planificación institucional, evitando la lógica del corto plazo; reconocimiento de la universidad como un área de inversión estratégica y no como gasto discrecional, y mayor equidad territorial, fortaleciendo a universidades más jóvenes y del interior.
Ahora, de no aprobarse ¿qué riesgos y tensiones implica? La consecuencia más inmediata es la merma de autonomía de las universidades, si los criterios de distribución subordinan la agenda académica a intereses externos. Pero la insuficiencia de partidas o el rezago no se recomponen solo con la ley. Claramente es una herramienta necesaria pero no suficiente. La ley solo restaura parcialmente la continuidad de las funciones que se han visto afectadas. El mayor riesgo es el condicionamiento de los recursos universitarios a las políticas fiscales, si el crecimiento económico no acompaña el aumento del PBI destinado al sector.
¿Y si la ley no se aprueba, que podría pasar? El sistema ya se encuentra horadado, debido a la interrupción a la regularidad de las tareas académicas, de investigación, de extensión y transferencia que las universidades venían desarrollando. Pero el escenario se torna aún más grave por el congelamiento presupuestario, el deterioro salarial continuo, la parálisis de la investigación, el detrimento de las carreras, desigualdades crecientes entre universidades grandes y chicas, y el posible éxodo acelerado de investigadores y jóvenes profesionales. En otras palabras, volveríamos a un modelo de “universidad de supervivencia” como el que describe Doberti (2024), es decir instituciones atrapadas en el cortoplacismo, sin horizonte estable, dependientes de la voluntad política del Poder Ejecutivo.
Con todo lo señalado, la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente, condensa la disyuntiva histórica de la universidad argentina, entre ser una institución autónoma, democrática y federal, capaz de proyectar el conocimiento como motor de desarrollo, o seguir atrapada en la lógica del ajuste y la improvisación. Su aprobación no resuelve todos los problemas, pero establece un piso mínimo de previsibilidad para romper con décadas de incertidumbre. Al mismo tiempo, dado que es condición necesaria pero no suficiente, deberemos estar alertas en su implementación mediante una vigilancia democrática, por la transparencia, el control social y ciudadano, a los efectos de que no se convierta en un mecanismo de control político o de subordinación foránea.
Lo que mediante esta ley se encuentra en juego, es la concepción misma de la educación superior, como inversión estratégica para el futuro o como un gasto prescindible frente a urgencias espurias. La memoria nos muestra que las promesas se diluyen en cada crisis; la ley, con todas sus limitaciones, representa la oportunidad de construir un marco, hasta ahora ausente, para la discusión sobre las prioridades académicas, científicas, tecnológicas, sociales y culturales. Es en sí mismo una gran oportunidad, una nueva etapa de presente y futuro.
La investigadora Nora Lamfri (2025:15) nos recuerda que la Declaración Final de la Reunión de seguimiento de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES+5) que tuvo lugar en Brasilia, Brasil del 13 al 15 de marzo de 2024 con el objetivo de evaluar los avances desde la Conferencia de Córdoba de 2018,
Refrendamos que la Educación Superior es un derecho universal y un bien público social que debe ser garantizado plenamente por los Estados conforme lo suscrito y aprobado en las Declaraciones de la Conferencia Mundial de la UNESCO de 1998, de las Conferencias Regionales de Cartagena, Colombia (2008) y de Córdoba, Argentina (2018). Asimismo, coincidimos que este principio debe ser la piedra angular que guíe la organización integral del sistema educativo. (CRES+5, 2024). (Lamfri, 2025:15)
Referencias bibliográficas y fuentes oficiales:
DOBERTI, J. I. (2024) Las políticas universitarias y su financiamiento en perspectiva histórica: de las dictaduras a la democracia: periodo 1966-2023. – 1a ed – Universidad Nacional de La Matanza, San Justo.
LAMFRI, N. (2025) Estado, universidad y derecho a la educación superior en Argentina. En Revista Educación, Lenguaje y Sociedad EISSN 2545-7667 Vol. XXIV Nº 24 (Abril 2025) pp. 1-18DOI: http://dx.doi.org/10.19137/els-2025-242404
MUSGRAVE, R.A. (1959) The Theory of Public Finance. McGraw Hill, New York.
Constitución de la Nación Argentina (1994). Recuperado https://www.boletinoficial.gob.ar/
Ley de Educación Superior N° 24.521 (1995). Congreso de la Nación Argentina.
Ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente (Acta de labor parlamentaria CD-7/2025-PL) Cámara De Senadores. Congreso de la Nación Argentina.