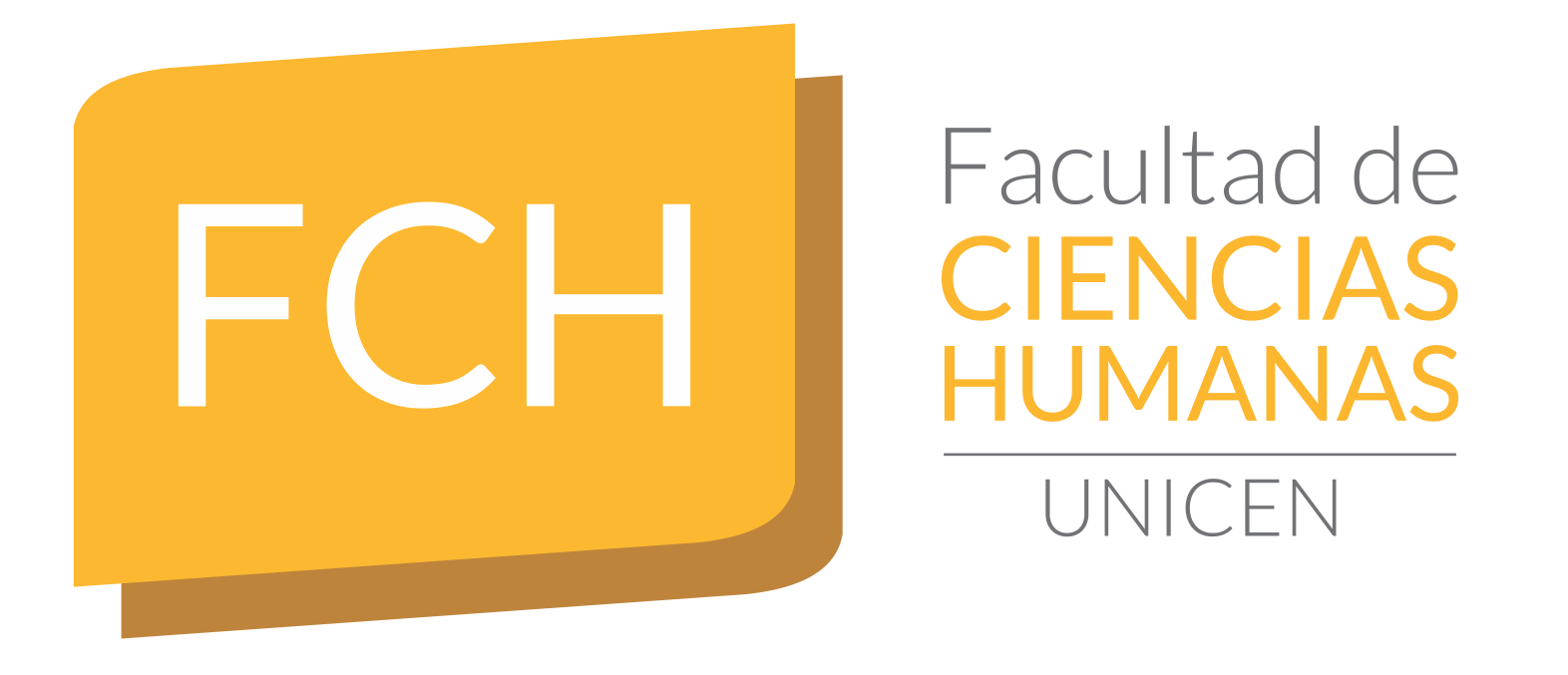Reflexiones a partir de la sentencia del Juicio “La Huerta” y el compromiso de la universidad pública con la memoria y el trabajo.
Por la Lic. Soledad Restivo | Fotografías de Sixto René
Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. La lectura de la sentencia en el Juicio “La Huerta” fue uno de ellos. En ese instante, mientras las palabras del tribunal resonaban, no sólo se pronunciaban condenas: se abrían décadas de silencios, se volvían cuerpo las voces que tanto esperaron ser escuchadas, y se ponía en escena una verdad que pertenece a todos.
Como universidad pública, estar ahí —ser parte de esa jornada— fue una forma de confirmar algo que muchas y muchos sentimos profundamente: que la memoria no es un ejercicio del pasado, sino una práctica cotidiana que nos compromete. Y que ese compromiso se sostiene en el trabajo de una comunidad entera.
El juicio que se conoce como “La Huerta” juzgó crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Subzona 12. Hubo condenas, hubo absoluciones. Pero más allá del conteo jurídico, lo que quedó claro fue el valor de haber llegado hasta aquí, con la persistencia de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos, y de instituciones que se niegan a olvidar. La justicia tarda, pero cuando llega, deja marcas. Y esas marcas también son aprendizaje: sobre la verdad, sobre la dignidad, sobre la responsabilidad colectiva de no repetir.
Que la sentencia se haya leído en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, no fue casual. Fue un gesto político y simbólico enorme. Significó que el conocimiento, la investigación y la educación pública se ponen a disposición de la memoria. Que no hay separación posible entre verdad y universidad, porque la universidad, cuando es pública y comprometida, se convierte en una forma de justicia.
En ese gesto también hay otra verdad, menos visible pero igual de importante: detrás de cada acto, de cada audiencia, de cada jornada que abre sus puertas a la comunidad, hay trabajadores y trabajadoras que hacen posible que todo funcione. Los y las nodocentes sostienen, con su tarea diaria, la estructura que nos permite enseñar, investigar, abrir espacios, tender puentes. Sin su trabajo, sin su presencia, sin su compromiso, la universidad no podría ser ese territorio vivo donde la memoria se hace presente.
 Por eso, cuando hablamos del rol de la universidad en los procesos de memoria, hablamos también del valor del trabajo público. De la responsabilidad de reconocer, cuidar y jerarquizar las tareas que permiten que una institución sea verdaderamente democrática. La memoria necesita políticas, archivos, proyectos, pero también necesita manos, tiempo, cuerpos que la mantengan encendida.
Por eso, cuando hablamos del rol de la universidad en los procesos de memoria, hablamos también del valor del trabajo público. De la responsabilidad de reconocer, cuidar y jerarquizar las tareas que permiten que una institución sea verdaderamente democrática. La memoria necesita políticas, archivos, proyectos, pero también necesita manos, tiempo, cuerpos que la mantengan encendida.
En cada condena, hay una historia reparada. En cada absolución, una herida que todavía duele. Y en cada juicio, una pregunta que vuelve: ¿cómo hacemos para que esto no se repita? La universidad tiene una parte de la respuesta. Desde las aulas, desde la extensión, desde la investigación, desde la gestión y el trabajo cotidiano, tenemos la tarea de mantener abierta la conversación sobre lo que nos pasó y sobre lo que queremos seguir siendo como sociedad.
Este juicio no sólo revisó hechos del pasado. Puso en evidencia cómo las estructuras del poder, del silencio y de la complicidad pueden reproducirse si no hay instituciones fuertes, públicas, activas. La memoria no se delega: se construye entre todos, con el mismo empeño con que se construyen las aulas, los laboratorios, los espacios comunes.
Como Facultad de Ciencias Humanas, reafirmamos que nuestra tarea no se limita a observar o a estudiar los procesos sociales, sino a acompañarlos, a darles voz, a sostenerlos desde la reflexión y la acción. Participar del Juicio “La Huerta”, acompañar a las víctimas, comunicar cada instancia y sostener la dimensión educativa de lo que allí ocurrió, fue y es una forma de cumplir con nuestra misión más profunda: la de formar, pensar y cuidar la democracia.
Hoy, al mirar hacia atrás, sabemos que la justicia es un punto de llegada, pero también un punto de partida. Que las condenas no cierran las historias, sino que las abren a nuevas preguntas. Y que cada vez que la universidad se convierte en escenario de verdad y memoria, se renueva el pacto social que la sostiene.
Porque lo que permanece, al final, no es sólo la sentencia. Permanece la voz colectiva. Permanece el trabajo. Permanece la universidad pública, viva y de pie, sosteniendo la memoria como una forma de futuro.