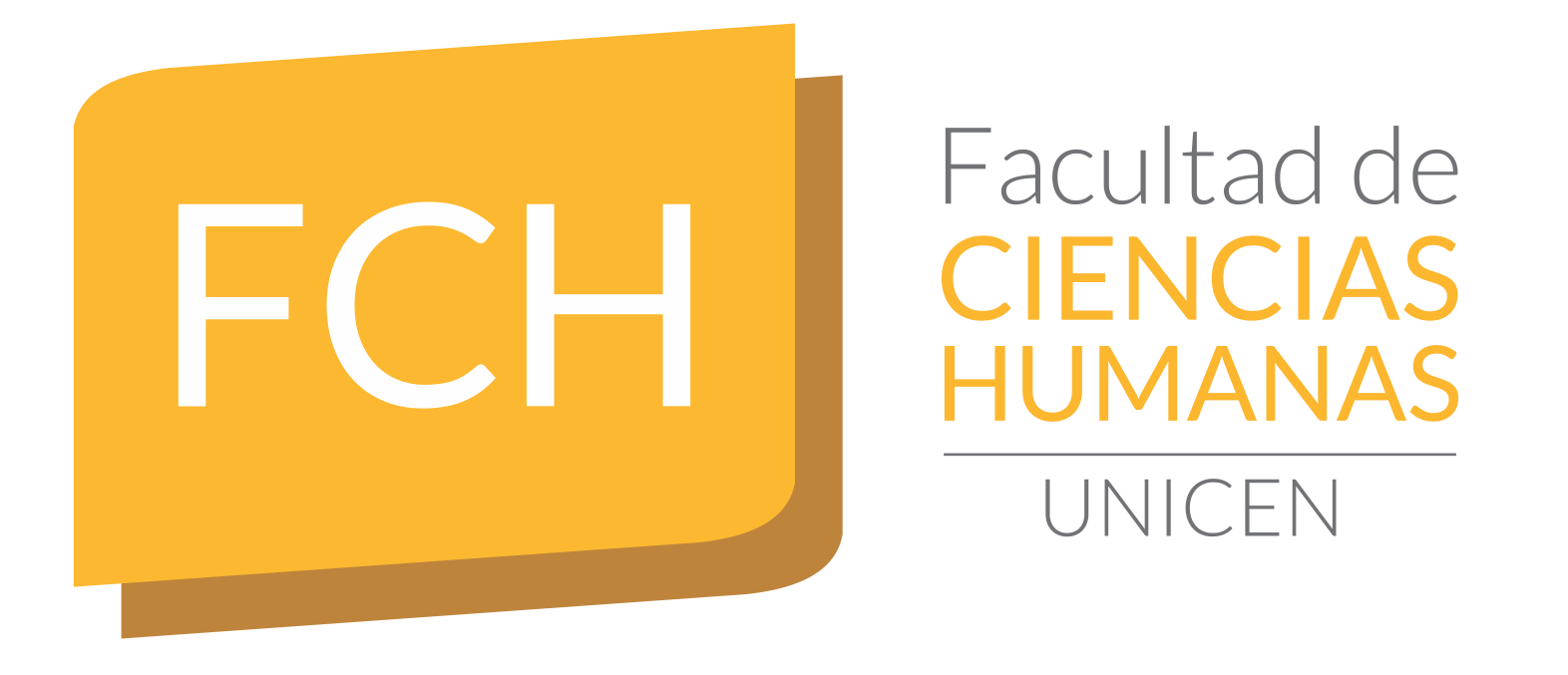Por Renata Giovine
NEES/FCH/UNICEN
Cuando analizamos un proyecto de ley podemos tener en cuenta tanto de qué proyecto forma parte y a qué racionalidad política responde, como lo que explícitamente dice el texto. Es decir, nos abre al menos a tres planos de indagación que –juntos- nos posibilitan encontrar algunas respuestas al porqué dice lo que dice este proyecto de ley.
Primer plano de análisis: El proyecto que circula por las redes, denominado Ley de Libertad Educativa y que propone derogar la Ley de Educación Nacional (LEN)[1], no posee autoría. ¿Es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional o de diputados/as o senadores/as del bloque oficialista o de otros? No hay membretes ni logos, no hay nombres ni apellidos. No ingresa por las vías formales respetando la institucionalidad política democrática, sino que simplemente circula por whatsapp, mails, redes u otros medios. ¿Nueva forma de hacer política buscando instalar un tema en la agenda pública y legitimidad social, o provocando a diferentes sectores a enfrentarse parándose en veredas contrarias en torno al alcance del término libertad?
Una libertad que puede estar asociada a una lógica mercantilista que apela al mercado como el principal regulador social o, por el contrario, a una lógica democrática que promueve y resguarda el ejercicio (no solo el reconocimiento legal) de los derechos ciudadanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación. Derecho de enseñar y a aprender que, como bien lo recuerda este proyecto en su primer artículo, ha adquirido constitucionalmente el estatus de derecho humano fundamental en tanto obligación estatal. Cuestión que retomaremos cuando haga referencia al tercer plano enunciado, puesto que aquí queremos hacer hincapié en la racionalidad o lógica política sustentada por el gobierno del presidente Milei. Ruiz (2024) la ha caracterizado como “antiestatista, que desregula, deslegitima lo normativo y pregona una pseudo-libertad” (p. 240); trasmutando el término libertad por el libertarismo, sustentando una concepción que no es la misma que aquella sostenida por el liberalismo clásico, el neoliberalismo, el conservadurismo o el neoconservadurismo; aunque reconozcamos relaciones de parentesco. Es una concepción radicalizada cercana a la sostenida por el anarquismo y vinculada a una filosofía individualista pro-mercado.
Segundo plano de análisis: ¿En qué agenda de gobierno se inserta este proyecto de ley? ¿Por qué las voces de alarma que comienzan a aparecer en los ámbitos académicos, educativos y periodísticos? El contexto en el que se formula es el de desfinanciamiento a los sistemas educativos jurisdiccionales, al no recibir los aportes del estado nacional que la LEN obliga a girar a las provincias y a CABA[2], y que estas no pueden asumir por el vigente sistema de coparticipación federal característico de un “federalismo centralizador” (Chiaramonte, 1993) que las hace depender históricamente de los aportes de la Nación. También es el de desfinanciamiento y ataque sistemático a las universidades –públicas, por supuesto-, a la ciencia y a la tecnología instalando un halo de sospechas aún no demostradas ni tampoco auditadas. ¿Importa la demostración de acusaciones y agravios o sólo se persigue instalar la sospecha en la sociedad para desprestigiar a los anteriores gobiernos democráticos, aún arrasando el prestigio de instituciones, educadores/as, académicos/as, científicos/as, muchos de los cuales poseen renombre internacional?
Asimismo, es la agenda que rebaja al ministerio educativo nacional al nivel de secretaría (DNU-2023-8-APN-PET/2023), que otorga “vouchers” educativos a las familias que envían sus hijos/as al sector privado subsidiado por el estado (Resolución n° 61/2024 del Ministerio de Capital Humano), de la interrupción o desfinanciación de los programas socioeducativos para las instituciones educativas del sector estatal, del Plan Nacional de Alfabetización y de los embates a la educación sexual integral (ESI), entre otras.
Es este el contexto del texto de este proyecto de ley anónimo -¿de Rocca?, ¿del PEN?- que nos posibilita abordar el tercer plano de análisis. Acorde a la racionalidad política sustentada y a la agenda de gobierno -brevemente descriptas-, de su lectura podemos observar rápidamente que se basa en los principios de subsidiariedad, desregulación y privatización de la educación. Así se vuelve a instalar debates ya presentes en la formación del estado liberal y del sistema educativo en el siglo XIX, otros característicos de los siglos XX y XXI, principalmente relacionados al rol principal/subsidiario del estado, al laicismo/neutralidad/libertad de enseñanza –confesional-, a la des/regulación estatal de la escolarización; los cuales se entrelazan con los avances en el acceso y graduación de niños/as y jóvenes en los diferentes niveles educativos (con excepción de algunos gobiernos dictatoriales), y al creciente reconocimiento cultural de los derechos de grupos minoritarios (relacionados al género, a las capacidades diferentes y a los pueblos originarios, principalmente).
Algunos de estos derechos los creímos resueltos con la adhesión de Argentina a convenciones y tratados internacionales desde la recuperación democrática[3], la Reforma Constitucional de 1994, y a un conjunto de leyes sociales y educativas de la primera década de este siglo, entre las cuales podemos mencionar la ya citada LEN nº 26206/2006, la Ley Nacional nº 26061/2005 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Nacional n° 26150/2006 de Educación Sexual Integral.
¿Qué nos dice este texto sobre ellos? Solo daremos unas pinceladas sobre el mismo, ya que realizar un análisis exhaustivo ameritaría destinarle un espacio que excede al de este artículo de difusión.
Uno de los puntos en los que nos quisiéramos centrar es el de principalidad o subsidiariedad del estado en materia educativa, que hace necesaria para su comprensión introducir la dimensión histórica. Quienes nos dedicamos a la política educativa lo comprendemos ligado, en primer lugar, a una puja por los recursos entre la educación pública y la educación privada dado que el sistema educativo argentino se constituyó como un sistema mixto que, desde la Constitución Nacional de 1853, reconoce ambos sectores. En segundo lugar, al debate en torno a la regulación estatal de la educación privada. Ambos aspectos cobran importancia en la década de los ´60 del siglo XX cuando se desregula el sector privado y se comienzan a provincializar las escuelas primarias estatales. Luego de vaivenes entre mayor o menor principalidad del estado, la primera ley educativa que legislará para todos los sistemas educativos provinciales y aquello que queda bajo la órbita nacional en Argentina –la Ley Federal de Educación (LFE) nº 24195/1993-, lo resolverá como un problema de gestión o de quien administra a las escuelas, ampliando el término público a la educación privada; el cual ya no será sinónimo de estatal y será mantenida en la LEN. Pero la diferencia entre ambas leyes, es que en la primera, teniendo en cuenta su reglamentación, se pasa de un estado docente a compensador al focalizar las políticas educativas en los sectores estudiantiles más pobres de la población; en tanto la LEN posiciona al estado nacional y a las provincias como principales garantes de la educación, la información y el conocimiento a todos/as los/as ciudadanos/as (artículos 2, 4 y 7), promoviendo como principio a la igualdad educativa (artículos 79 a 83).
Este proyecto de ley va más allá que la LFE al proclamar el principio de subsidiariedad asociado a otros dos de los principios a través de los cuales debe organizarse el “Sistema Nacional de Educación [Básica]”: “libertad educativa” y “rol preferente de la familia” (artículo 3). Por un lado, volvemos a la concepción liberal de sinonimia entre libertades y derechos, la cual había sido revertida con el constitucionalismo social de postguerra del siglo XX al asociarlo al de igualdad. Por otro, contradice esa primera parte del artículo 1 en el cual se reconoce al derecho a la educación como derecho humano y que, como lo muestran Tomasevsky (2004) a nivel internacional y Scioscioli (2015) y Ruiz (2020) a nivel nacional, implica que el estado se compromete a garantizar el fiel cumplimiento de la obligación de una educación de calidad a todos/as, no prescribiendo nunca este deber. Ello supone brindar, proveer y sostener la educación. O dicho en términos de la primera autora citada, implica asegurar la accesibilidad (único término que aparece en el proyecto de ley), pero también la aceptabilidad, la disponibilidad o asequibilidad y la adaptabilidad.
En un artículo anterior escrito junto a Natalia Correa (2010), afirmábamos recuperando a Bravo (1983) y Paviglianiti (1991), que la subsidiariedad se vincula a:
- Desregulación, en tanto se liberalizan las condiciones de funcionamiento del sector privado mejorando o equiparando sus condiciones de prestación, por ejemplo al autorizar el otorgamiento de títulos. Una situación que, como dijimos está presente en la legislación desde la década de los ´60 y que este proyecto ratifica en el artículo 57, pero lo extrema al equiparar este sector educativo con el estatal. Una evidencia de ello lo constituye el artículo 11, inciso c) el cual establece que “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas competencias… deben: … Financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas, mediante criterios basados en el sostenimiento de la institución y centrados en el estudiante”.
- Compensación/colaboración, asumiendo el rol de atender y cubrir aquellos lugares donde la iniciativa privada o los responsables jurisdiccionales no lleguen. Evidenciado en el artículo 5º cuando menciona que las “autoridades competentes, en la organización y funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, deberán actuar conforme a los principios de necesidad, subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad, garantizando que toda medida regulatoria se encuentre debidamente fundada y guarde adecuada relación con los fines de la acción estatal establecidos en el presente título”.
- Privatización, a través del fomento de emprendimientos educativos particulares a los que se asiste financieramente, a través de subsidios. Así se legaliza en este proyecto a los vouchers y se habilitan espacios de enseñanza alternativos (art. 16 y 43) –educación en el hogar, híbrida y a distancia- o por “fuera de la educación formal” (artículo 66).
- Desresponsabilización, en tanto se delegan responsabilidades de enseñar y a aprender a las familias, las provincias, los particulares y las instituciones educativas a las que se les inviste de una fuerte autonomía institucional y pedagógica (artículo 37). Como así también, en el financiamiento al establecer que es una “responsabilidad compartida” y “deber concurrente del Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en la medida de sus posibilidades, de las familias y la sociedad civil”.
Quedan otros temas preocupantes sin abordar, como por ejemplo la distribución de las tareas del gobierno del sistema que llega hasta el nivel escolar, el financiamiento educativo, las modificaciones de la carrera docente y la “libertad de contratación y ejercicio profesional”, la inclusión –tal como lo hicieron las primeras leyes de escolarización de las provincias del siglo XIX y la Ley nº 1420/1884- de la educación religiosa en las instituciones educativas estatales, entre otras. También quedan por señalar las ausencias de este proyecto de ley, principalmente aquellas que se relacionan con los derechos culturales, los cuales también adquirieron rango constitucional desde 1994, que apuntan a la no discriminación (étnica, religiosa, de género, de capacidades diferentes, entre otras). Volviendo a recordar los compromisos que el estado argentino ha asumido al adherir a las declaraciones y tratados internacionales que defienden los derechos humanos. ¿No son el espacio más propicio las instituciones educativas para enseñar y de aprender, además de los contenidos curriculares que se definan, a respetar al otro, a lo diferente, a vivir en una sociedad más tolerante y más justa?
En una sociedad fuertemente desigual como es la nuestra, estos principios regidos por la libertad educativa, entendida tal como lo sostiene este proyecto de ley que forma parte de la actual agenda de gobierno y responde a la racionalidad política anteriormente descripta: ¿Pueden asegurar la educación en tanto derecho humano -que asume los rasgos de imprescriptibilidad e inalienabilidad- para todos/as los/as argentinos/as? ¿Qué derechos ciudadanos asegura, cercena o acalla y para qué sectores sociales? ¿Proclamar la libertad es suficiente para asegurarlos; es decir, para que pueda garantizarse también el poder ejercerlos plenamente. O por el contrario, ¿deberemos acostumbrarnos, una vez más, a la judicialización para defender aquellos que se avasallan?
————————————————————————-
[1] Tal como consta en las Disposiciones transitorias, propone la derogación de otras dos leyes y de artículos de otras normativas educativas. Como así también la “reinterpretación” y “aplicación” de las leyes de Educación Técnico Profesional, de Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no Incluidas en la Enseñanza Oficial, y de Educación Superior en función “de los principios, derechos y garantías establecidos en la presente ley, teniéndose por modificadas en lo que sea pertinente” (artículo 119).
[2] Según el artículo 9º de la citada ley, es una obligación concurrente del estado nacional y de las jurisdicciones destinar no menos del 6º del PBI a educación. Meta que solo se alcanzó en 2015 (6,07%) y que ha sido modificada a través del Decreto PEN nº241/2025, abriéndose el interrogante si puede un decreto presidencial modificar una ley emanada del Poder Legislativo. ¿Otra evidencia de fragilidad o baja institucionalidad política que socaba derechos ciudadanos?
[3] A título de ejemplo podemos citar a la Ley Nacional n° 23179/1985 de Aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) de la ONU.
Bibliografía citada:
Bravo, H. (1985) (1983) Educación Popular. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
Correa, N. y Giovine, R. (2010) “¿De la subsidiariedad a la principalidad del estado en la reforma educativa de este nuevo siglo?” Actas del VI Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata “Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales”, La Plata, 9 y 10 de diciembre. ISBN 978-950-34-0693-9.
Chiaramonte, J.C. (1993) El problema de los orígenes de los estados hispanoamericanos en la historiografía reciente y el caso de Rio de la Plata. Anos 90, 1(1), 49–83. https://doi.org/10.22456/1983-201X.6117.
Paviglianiti, N. (1991) Neo-conservadurismo y Educación. Un debate silenciado en la Argentina del ’90. Libros del Quirquincho, Buenos Aires.
Ruiz, G. (2020) (dir. y comp.) El derecho a la educación: definiciones, normativas y políticas públicas revisadas. EUDEBA, Buenos Aires.
_______ (2024) “Recomposición libertaria y derecho a la educación. Espacios en Blanco. Revista de Educación, 2(34). https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/espacios-en-blanco/article/view/1982.
Tomasevsky (2004) Indicadores del derecho a la educación. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Scioscioli, S. (2015) La educación básica como derecho fundamental. Implicancias y alcances en el contexto de un Estado Federal. EUDEBA, Buenos Aires.